Artículo #232

Aprender a valorar el patrimonio vitivinícola
A comienzos del presente año se realizó la conferencia “El vino como patrimonio cultural europeo”, en el Parque Arqueológico del Coliseo en Roma (Italia). El evento sirvió de plataforma para que tanto instituciones culturales, expertos del sector, arqueólogos, antropólogos y productores dialogaran en torno al papel del vino, como piedra angular de la identidad cultural de Europa. Desde una mirada del Nuevo Mundo, suena muy revelador descubrir que en lo que va del s. XXI, una región productora de muy extensa data esté convocando a los más diversos estamentos a colaborar, con el fin de reafirmar la legitimidad del vino como un patrimonio cultural, que merece ser preservado y celebrado adecuadamente. Incluso en dicha instancia se remarcó, que para lograr una industria vitivinícola sostenible era indispensable integrar de forma efectiva la investigación científica, las políticas culturales y las estrategias de valorización territorial. Porque alcanzar en el tiempo una puesta en valor plena de este patrimonio, requiere que se creen y/o fortalezcan hoy las debidas alianzas entre quienes están detrás de la educación, la gestión cultural y sin duda, la producción de vinos [1]
Texto destacado
Gracias a la protección de la UNESCO, el vino puede ser considerado patrimonio mundial a través de los viñedos y el paisaje que crea su producción. También constituyen elementos muy relevantes la arquitectura y los monumentos vinculados a él, así como sus ancestrales y únicas formas de producción y consumo.
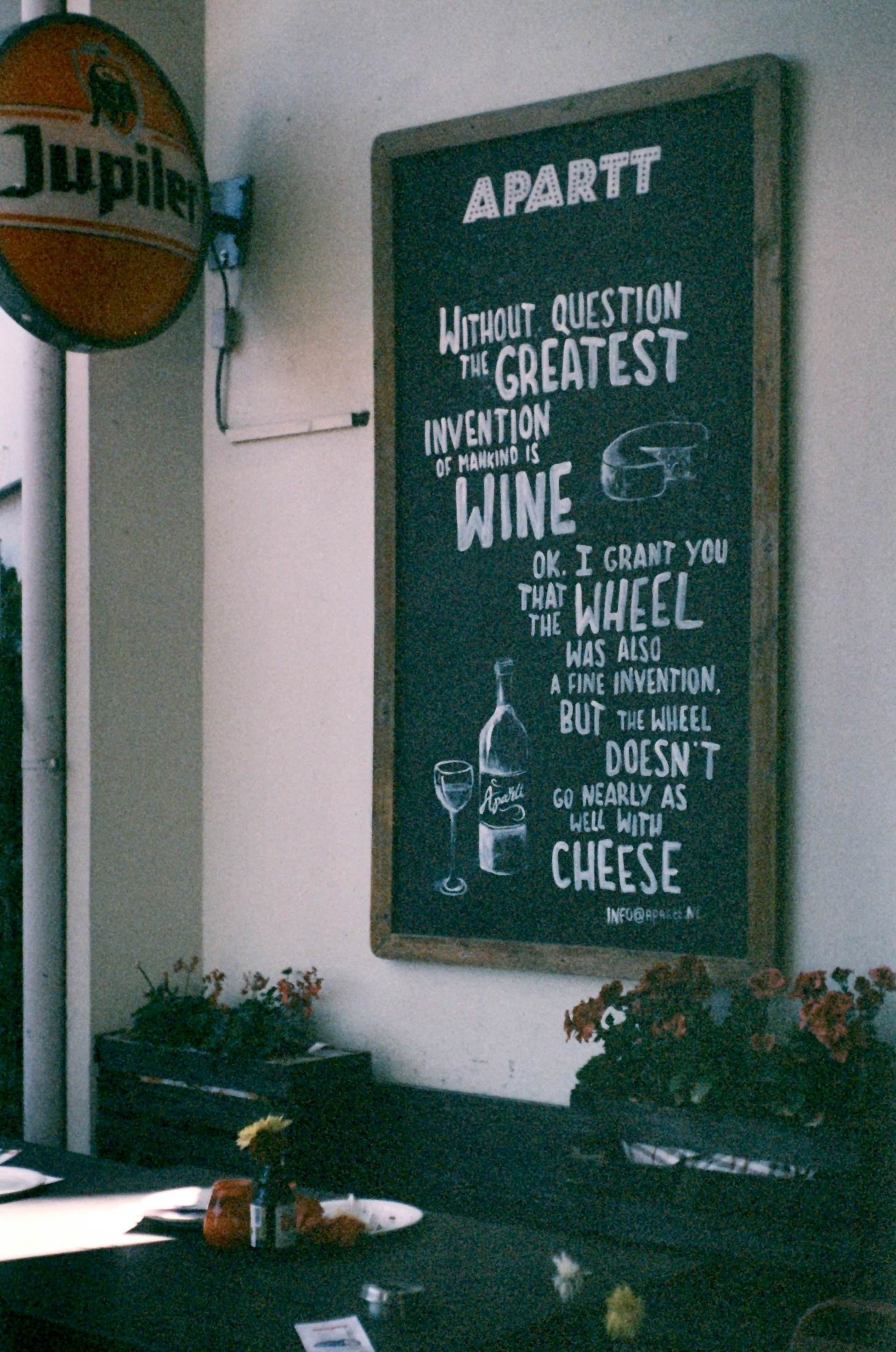
Gracias a la protección de la UNESCO, el vino puede ser considerado patrimonio mundial a través de los viñedos y el paisaje que crea su producción. También constituyen elementos muy relevantes la arquitectura y los monumentos vinculados a él, así como sus ancestrales y únicas formas de producción y consumo [2]. Ahora bien, es imposible negar que en las últimas tres décadas, el debate en términos amplios respecto de la valoración de los diversos tipos de patrimonio ciertamente se ha incrementado, empujando a que emerjan cuestionamientos tales como: ¿existen tipos o dimensiones del patrimonio diferentes, que por lo mismo planteen desafíos de distinto orden? ¿Puede contribuir el patrimonio a configurar la identidad de una comunidad y de su territorio? ¿Qué rol podría asumir la educación en éste proceso? Incluso a nivel local, ¿en qué paso está nuestro país respecto del caminar hacia la valorización de nuestra cultura y patrimonio vitivinícola?
A la fecha existe consenso en que existen diferentes tipos de patrimonios, tales como el material e inmaterial. O en su defecto, independiente del tipo de patrimonio, es posible asumir que todo bien patrimonial puede estar conformado al menos por estas dimensiones. Sin embargo Olaia Fontal, Doctora en Ciencias de la Educación, profesora titular de la Universidad de Valladolid y voz autorizada en educación patrimonial señala que existe una tercera dimensión clave, la cual podría llamarse espiritual o trascendente y que es la que permite conectar el patrimonio de forma directa con el concepto de cultura [3].
Aunque pareciera evidente, lo que define a los bienes patrimoniales se relaciona intrínsecamente con el valor que le otorgan las personas que se sienten identificadas con ellos, sea de manera individual o colectiva. Lo anterior, da paso al a menudo ignorado poder que posee el patrimonio cultural, que es el permitir a través de él, tejer la propia identidad [4]. No obstante, ese papel destacado en los procesos de construcción de identidad solo adquiere relevancia, si el patrimonio consigue ser cuando menos conocido, comprendido y respetado, lo que sin duda pone a la educación formal e informal como un medio eficiente y efectivo para cooperar con dicha misión [5].
En palabras de la Dra. Fontal: “La educación es la disciplina que se ocupa de generar vínculos, de forma que las personas pasen de considerar que no tienen ningún tipo de relación con los bienes patrimoniales, a ser conscientes de los potenciales valores que estos poseen y proyectarlos sobre ellos”. De esta forma, existiendo los derechos culturales que contemplan el acceso, participación y contribución al legado cultural, la educación patrimonial se entiende como una formación estructurada, planificada y por sobre todo intencionada, en relación a los valores que dan respuesta a su cumplimiento [6].
Es de suma importancia detenerse entonces en el cómo “se piensa” el patrimonio, porque es justamente esto lo que gatilla el lenguaje que se emplea para hablar sobre él y de ahí, el cómo se enseña. Por ejemplo, si el foco es únicamente la dimensión material del bien, la orientación se centrará fundamentalmente en transmitir contenidos y datos. Por el contrario, si se tiene en consideración que el bien en cuestión es el resultado de un momento histórico pasado, que está conectado en el tiempo hasta el día de hoy y del que, por tanto, se es heredero/a, junto con ser él mismo fruto de una concepción simbólica muy significativa (por ej. religiosa, ideológica, afectiva, etc.), aquello que de plano se fomentará son propuestas más orientadas a la sensibilización y la concienciación respecto del patrimonio [3]
Cabe sí recalcar, que el conocimiento del patrimonio no garantiza alcanzar una adecuada sensibilización en el tiempo. Además, lo que se entiende por conocimiento del patrimonio debiese incluir no solo saberes conceptuales y procedimentales, sino ampliarse para abarcar aquellos de tipo actitudinal y experiencial también. Esto, junto con el reconocer que existen variadas vías de abordaje de dicho conocimiento [7], porque desde la posmodernidad el aprendizaje está indiscutiblemente ligado no solo a lo cognitivo sino muy fuertemente a lo multisensorial, emocional y a la vivencia como trampolín a un saber ser y saber hacer realmente significativos [8].
Es posible coincidir, en que aquello que no se comprende, que se considera absurdo o insignificante se vuelva difícil de respetar. Por lo mismo, a medida que se van conociendo las respuestas a las interrogantes que surgen, el bien patrimonial empieza a tener sentido, va adquiriendo el peso de la causalidad y resulta por ende menos natural adoptar actitudes de falta de respeto o de desprecio hacia él, que se sustenten y justifiquen en la incomprensión. Luego, no es posible valorar aquello que no se respeta o, dicho más precisamente, aquello a lo que no se le concede valor. Esto, porque el valor no es intrínseco. Nada vale o deja de valer por sí mismo, sino que el acto de valorar es propiamente humano y tal como previamente se apuntó, implica que las personas determinen por sí mismas cuáles son aquellos elementos, aspectos o características que les parecen positivos, deseables y relevantes [7].
De este modo, el cuidar, disfrutar y transmitir el patrimonio cultural resulta de forma espontánea cuando se consigue una auténtica sensibilización. Una persona sensible cuida lo que reconoce poseedor de valor, lo cual puede incluir tanto a objetos, lugares, recuerdos como a otras personas, tradiciones y prácticas. Por su parte el disfrute es mucho mayor cuando el bien ha sido debidamente cuidado y el mismo se incrementa aún más, cuando la vivencia involucra las más diversas dimensiones: sensorial, intelectual, física, social, emocional, por nombrar solo algunas. Y del mismo modo que se tiende a disfrutar de aquello que tiene valor, se tiende a transmitir eso mismo de forma genuina y consecuente. Así, de forma natural o más aún, de una manera muy virtuosa, se consiguen conformar potenciales agentes activos en el conocimiento del patrimonio [7].
Ejemplos de educación patrimonial y metodologías activas significativas
Para graficar más tangiblemente el potencial que puede tener la educación patrimonial, parece oportuno el observar algunos ejemplos de su puesta en práctica.
Tal como lo detalla la doctora e investigadora del Departamento de Didácticas Aplicadas de la Universidad de Santiago de Compostela Leticia Castro-Calviño junto a su equipo, los resultados más significativos del programa de educación Patrimonializarte realizado en dos centros educativos de Galicia durante el 2019, mostraron que el profesorado valoró muy positivamente la metodología implementada y los objetivos alcanzados. Así mismo, las familias valoraron especialmente el aprendizaje observado en sus hijos sobre los elementos del patrimonio local en cuestión, mientras que las autoridades locales, junto con los gestores del patrimonio involucrados, valoraron que el programa haya demostrado la necesidad de una mayor colaboración con los centros educativos. Cabe mencionar que el programa asumió una concepción holística del patrimonio y fue aplicado a estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria, durante un año académico [9].
Otro caso muy interesante de mencionar, que tiene cierta relación con el patrimonio vitivinícola, es la experiencia llevada a cabo en La Rioja por la doctora y profesora titular del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de la Rioja, Beatriz Robredo Valgañón. La académica junto a su equipo recurrió a la Metodología de Aprendizaje entre Iguales, que contó tanto con la participación de estudiantes de grado en Enología como de grado en Educación Primaria, quienes se encargaron de la adecuación didáctica y transferencia del conocimiento en la escuela, a través de talleres relacionados con el vino. La educación entre iguales dentro del contexto universitario logró hacer visibles los conocimientos de cada grado y mejor aún, evidenció que vinculando la transmisión de dichos conocimientos con las tradiciones y cultura propia del entorno, se consigue dar la debida visibilidad a disciplinas y profesiones, desde los primeros niveles del sistema educativo [10].
Si de experiencias en educación patrimonial vitivinícola se trata, no se puede dejar de compartir los logros del proyecto Cultura y Paisaje. Discursos identitarios en Rioja Alavesa, abordado entre el 2012 y 2016 por la tesis doctoral de Ruth Marañón Martínez De la Puente, investigadora del grupo GRIHAL, de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). En él la búsqueda se orientó hacia la elaboración de una narrativa artística colectiva, que permitiera redefinir Rioja Alavesa a través de la interrelación de arte contemporáneo, patrimonio y experiencias sensibles [11]. En términos pedagógicos se emplearon Metodologías de Investigación basadas en las Artes, cuyas diversas acciones pedagógicas abarcaron entre otras el análisis visual de la bodega de vinos, el Curso-Taller de Arte y Enología [12], catas artísticas como una aproximación sensible y patrimonial al mundo del vino y especialmente los talleres que condujeron y luego materializaron la instalación artística emplazada en un espacio educativo no formal, dado por el ámbito bodeguero [11]. La Dra. De la Puente ha puntualizado en forma posterior, que la interrelación entre educación artística y patrimonial promueve una educación más inclusiva, que consigue conectarse a la realidad cambiante y diversa de la contemporaneidad. Adicionalmente, ambas aproximaciones en conjunto consiguen educar la mirada, lo sensible, valorar lo diferente, reconocerse y generar comunidad [8].
Tal como lo sostienen Antonio Pérez Largacha, Doctor en Geografía e Historia y también profesor de la UNIR junto a Ruth Marañón Martínez, otra metodología activa que puede sumar a la educación histórica y patrimonial es el Aprendizaje Servicio (ApS o A+S). Este método permite vincular todos los patrimonios que circundan a los centros de educación con los contenidos curriculares, mientras en forma paralela compromete el trabajo conjunto con instituciones oficiales y sociales. Lo anterior, con la finalidad de tejer un conocimiento patrimonial que englobe a todos sin distinción y permita su conservación y valoración. Ambos investigadores son incluso bastante enfáticos puntualizando que esta metodología logra un aprendizaje y relación social tal, que incide directamente en la apreciación que se tiene del pasado y de las tradiciones. El A+S crea vínculos emocionales y vitales más allá de una valoración patrimonial por ejemplo asociada al turismo o el beneficio económico, que pueden olvidar y hasta esconder gran parte de la riqueza patrimonial [13].
Ahora con la mirada puesta en Chile
La Política de Educación Patrimonial 2024-2029 surgió el año pasado como una iniciativa conjunta entre los ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el de Educación, para establecer principios y estrategias que orienten la acción educativa en materia de patrimonio, por medio de la coordinación de diversos actores, públicos y privados. De manera concreta y apoyándose en esta política lo que se persigue será articular a las y los educadores patrimoniales y organizaciones dedicadas a esta labor, con el fin de promover la valoración de las identidades y diversidades del país, el sentido de pertenencia y una convivencia participativa. La presente política reconoce a la educación patrimonial como una herramienta que transforma la trayectoria de vida de las personas, al promover la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje que sean significativos y pertinentes, tanto cultural como territorialmente [14].
Ahora bien, más específicamente en lo que al patrimonio vitivinícola se refiere, tiempo ha pasado desde que el Seminario del Vino, Gastronomía y Ruralidad de la Biblioteca Nacional abrió un espacio para la reflexión en torno al vino como bien cultural. Incluso el 2012 en su segunda versión, hubo suficiente impulso para la conformación de la Comisión del Patrimonio Vitivinícola Chileno, la cual como parte de su labor dio fruto en forma posterior al libro Patrimonio Vitivinícola, Aproximaciones a la Cultura del Vino en Chile, hace ya 10 años atrás [15]. Desde entonces el tiempo ha transcurrido y junto a acciones de diverso orden y envergadura, también han quedado ciertas incógnitas. Entre ellas está lo mencionado por Gonzalo Rojas, Historiador y Director de Vinífera, cuando señala la ausencia de una conciencia y valoración del patrimonio vitivinícola en nuestro país, como una de las causas probables detrás del escaso avance observado desde el 1999, ocasión en la cual dos expertos mundiales y presidentes de la Organización Mundial de la Vid y el Vino (OIV) recomendaron postular las viñas chilenas del secano interior, como Patrimonio Mundial UNESCO [16]. Dichos viñedos, tal como lo remarcó poco después el Doctor en Estudios Americanos, académico e investigador de la Universidad de Santiago de Chile Pablo Lacoste, se apoyan en valores lo suficientemente profundos y por lo mismo, ostentan el mérito de haberse mantenido vivos en Chile durante el siglo XX, a pesar de la presión de la industria, que cuestionaba por su baja rentabilidad económica, las formas más tradicionales de cultivo [15].
Estas líneas ya se van cerrando, no sin antes hacer la referencia de rigor a hitos importantes para el sector en materia de patrimonio, como la declaración del Día Nacional del Vino Chileno el 2015 [17], la postulación por parte de San Javier de Loncomilla a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco a inicios de este año [18] y el muy reciente nacimiento de la Bancada del Vino en el Congreso Nacional [19], por solo nombrar algunos. Cada una de estas iniciativas vistas desde una perspectiva global, suman indudablemente al caminar hacia la preservación y celebración de lo que es y significa la cultura del vino para la identidad de nuestro país.
Reflexión final
Como premisas de la educación patrimonial, nadie nace sabiendo qué y cómo valorar, entonces para lograrlo se debe tener la voluntad de aprender [12]. Tampoco es innato el interés por el patrimonio y la cultura, por lo tanto se vuelve necesario enseñar la sensibilización desde temprana edad, aunque nunca es realmente tarde para comenzar a incentivarla. Finalmente, solo es posible el proyectar un valor más allá de su origen, en la medida que éste sea realmente comprendido y respetado.
Referencias bibliográficas:
[1] Iter Vitis (2025). Wine as European Cultural Heritage: Dialogue Culture–Wine. Cultural Route CE. https://itervitis.eu/wine-as-european-cultural-heritage
[2] Cavicchioli, M.R. (2018). Wine: A Cultural World Heritage. Heródoto, 3(1), 523-537. https://periodicos.unifesp.br/article/view/1183
[3] Fontal, O. (2021a). El Patrimonio. De objeto a vínculo. Guía educación patrimonial. Com. Madrid. https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050244.pdf
[4] Venturo, R., Espinoza, J. & Rodríguez, L. (2024). Educación patrimonial e identidad. Educación, 30(2), e3289. https://doi.org/10.33539/educacion.2024.v30n2.3289
[5] Castro-Calviño, L. & Castro, B. (2018). Sensibilización desde el patrimonio cultural. Univ. Valladolid–AUPDCS. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6529232
[6] Fontal, O. (2025). Educación patrimonial y valores. Revista PH, 114, 54-71. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10161387
[7] Fontal, O. (2021b). ¿Somos sensibles al patrimonio? Guía educación patrimonial. Com. Madrid. https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050244.pdf
[8] De la Puente, R.M.M. (2022). Educación artística y patrimonial. Rev. Ciencias Humanas, 15, 194-210. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8299229
[9] Castro-Calviño, L., Rodríguez-Medina, J. & López-Facal, R. (2020). Heritage education evaluation. H&SS Communications, 7:146. https://doi.org/10.1057/s41599-020-00639-z
[10] Robredo, B. et al. (2023). Aprendizaje en torno al vino. Rev. Innovación Docente, 12(1), 91-102. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8852253
[11] De la Puente, R.M.M. (2016). Cultura y paisaje en Rioja Alavesa. Tesis doc., U. Granada. https://digibug.ugr.es/handle/10481/46539
[12] De la Puente, R.M.M. (2015). Vino para sentir. REIDOCREA, 18, 126-133. https://digibug.ugr.es/handle/10481/37127
[13] Lagarcha, A.P. & De la Puente, R.M.M. (2024). Patrimonio somos todos. En Aprender historia s. XXI, 234-243. Octaedro. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9364366
[14] Subsecretaría Patrimonio Cultural (2024). Política de Educación Patrimonial 2024–2029. MINCAP–MINEDUC. https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/politica-de-educacion-patrimonial-2024-2029/
[15] Jerković, M. et al. (2022). Viñas patrimoniales y vinos naturales en Chile. Rev. Austral Cs. Sociales, 42, 349-371. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2022.n42-19
[16] Rojas, G. (2021). Viñas chilenas como Patrimonio de la Humanidad. RIVAR, 8(22), 218-225. https://doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4783
[17] MINAGRI (2015). Decreto 29 – Día Nacional del Vino. BCN Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1082126
[18] Dir. Fomento Productivo, San Javier (2025). Postulación Ciudad Creativa UNESCO. https://sanjaviercreativo.cl/programas/
[19] Girardin, M.E. & Martínez, M. (2025). Nace Bancada del Vino en Chile. WIP. https://www.wip.cl/nace-la-bancada-del-vino


